La buena señora que atiende detrás del escritorio en la oficina del estacionamiento de la vuelta, se calza los lentes y arrima los ojos al monitor, ¿es una moto negra no?, te voy a anotar solo como Leandro, somos muchos los González dice, y conversando sobre las vicisitudes del apellido le confieso que en ocasiones me hubiera gustado tener otro, como cuando mirando las listas tenía que leer cientos de homónimos hasta ubicarme y saber en qué mesa debía votar, pero ella me insta a llevar el apellido con honor y afirma que lo ama, sobre todo por el gran hombre del que lo heredó. No me atrevo a preguntar más, aunque a juzgar por su semblante vislumbro admiración y acaso cierta adoración por su padre. Le pago la mensualidad y me despido, antes de cruzar la puerta me llega el chau mi amor de la señora González. Apenas doblo en la esquina me cruzo con Miguel y mientras caminamos juntos le pregunto si ya tiene el fernecito. Junto a su mujer, se gana la vida alquilando las bicis naranjas que todo aquel que visitó Montevideo vio ir y venir por la rambla. Lo cierto es que días atrás me había contado que iban a convertir el local en un bar, debido a que por el cierre al turismo de buenas a primeras se les truncó la chance de generar en verano los recursos con los que luego viven lo que resta del año. Me explicó que de día se alquilarían bicis y de noche se servirían cervezas con algún que otro tentempié y yo le dije que si ofrecía fernet con seguridad me iba a ver cruzar regularmente los cinco metros de peatonal a lo ancho que separan mi puerta de su local. Pero ahora con pena Miguel me cuenta que desistió porque los números no cierran, y que pin que pan terminamos hablando de un texto suyo que le publicaron una vez y se encuentra en internet por su título: Soy el negro Miguel, si te gusta bien y si no también, en el que habla de las personas de color, entre comillas, y se pregunta si los otros serán transparentes. Sigo avanzando hasta que me encuentro con el carpintero que contemplando el frente de su local me dice, va a quedar bonito eh. La intendencia está restaurando las fachadas en un plan de recuperación del patrimonio del barrio más antiguo, de modo que en las mañanas más temprano de lo que me gustaría una cuadrilla de cinco valientes trepados en elevadísimos andamios con ruedas, repara los frentes con asombrosa dedicación reconstruyendo formas, molduras y ornamentos, cuestión que provoca que los caminantes se detengan a apreciar el proceso. Le pregunto por qué picaron las preciosas piedras que vestían la carpintería, si estaban intactas y Julio me aclara que no eran originales y, acto seguido, me pregunta si estoy durmiendo bien. Es que hace un tiempo además de hacerme un estante en el que yo ubicaría mis nuevos libros que terminaron siendo escasos tres, también me ayudó a apuntalar la cama que estaba enclenque. Ya voy rumbeando hacia mi puerta no sin antes desearle buen día a Mario que está sentado en la entrada de su restorán rasqueteando una cacerola de las que usa para cocinar pastas caseras. Me pregunta cómo ando con el calvario de los mosquitos que hace un buen tiempo atormentan al barrio y resignado le respondo que tiré la toalla. Se trata de una invasión de zancudos que creí que era personal hasta que supe que es flagelo de todos, cuyo propósito primordial es arruinar las noches de quien desea descansar. Intentamos por todos los medios, inclusive hubo intercambios entre vecinos sobre variados métodos para resolver el incordio, en vano, se fueron inmunizando. Los combates entre los zancudos y yo han sido encarnizados y habiendo despotricado lo suficiente asumí la derrota, le cuento a Mario, exhausto los acepté como convivientes, duermo con la cabeza tapada. Salí a hacer un simple trámite a cincuenta metros y como quien no quiere la cosa demoré media hora en volver, porque traje a cuestas cuatro nuevas conversaciones. Pienso en aquellos cuentos de viejos parientes sobre vecindarios de antaño donde existían vínculos cotidianos, nutritivos, entre vecinos que sin ser amigos mantenían cierta fraternidad libre de prejuicios, compromisos y se llamaban por el nombre ya que cada cual era alguien para los demás, como aquí: Miguel el bicicletero, Julio el carpintero, Mario el cocinero, Gerardo el librero, Juan el kiosquero. Y a todo esto yo, Leandro el argentino, muy a mi pesar pronto debo dejar la casa de la peatonal y guardaré estos ocho meses en mi memoria como la época en la que me encontré situado en una suerte de vecindad donde pude satisfacer el anhelo de vivenciar en colores esas nostálgicas imágenes en blanco y negro que se creaban en mi pantalla mental cuando mi abuelo Juan me hablaba con ojos brillosos acerca de la felicidad en el barrio de su juventud.
Vecindad
Montevideo, 2020
Otras historias

La Frida de Victor
Montevideo, 2022

Kiosco lavarropas
Montevideo, 2020

Sonrisas
Buenos Aires, 2018

El camino del arroz
Bali, 2021

La dignidad
Montevideo, 2022

Café idóneo
Montevideo, 2024

La isla desierta
Indonesia, 2021
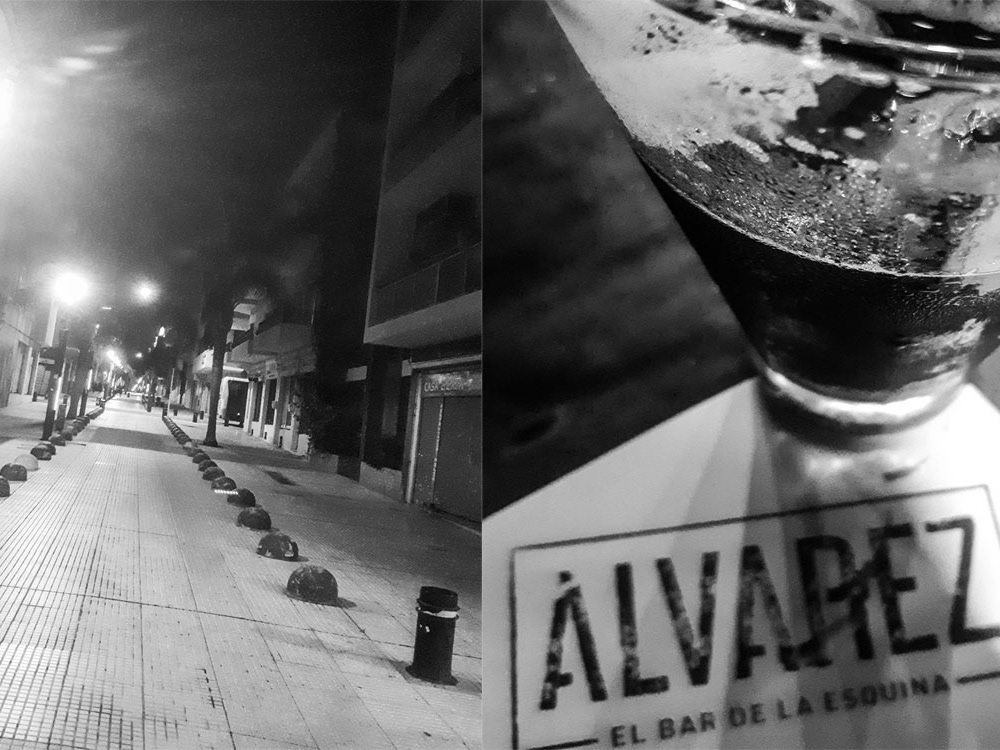
Un virus intenta matarnos
Montevideo, 2020

De vida o muerte
Bali, 2021

Creer para ver
Madrid, 2019
