No me llores mujer porque si tú me lloras se hace difícil, le decía el cubano a la pantalla del teléfono. En la otra dimensión la cubana lloraba y preguntaba cuándo. Yo tomaba mate en la rambla y cada tanto miraba de reojo para ponerle rostro a la voz porque, convengamos, a todos nos gusta oír diálogos ajenos, y a los cubanos cuando hablan los escuchás o los escuchás. A mí me encanta escucharlos, me atrae su musicalidad y esa frase me cautivó –no me iore mujel poque si tú me iora–, me evocó la canción No woman no cry. Soy admirador de la revolución cubana y de su proceso de libertad, aunque no de lo que sucedió luego. Los cubanos que logran salir, huir, de la isla se van en busca de un futuro próspero, y así Montevideo se ha poblado de cubanos pues aquí obtienen derechos, trabajo y recursos que envían a los suyos con la esperanza de, en algún momento, por fin volver a unirse. De eso se trataba lo que hacía el cubano en la rambla, de mantener intactas las esperanzas de su familia. Dicen que Ciudad Vieja los hace sentir como en casa y lo entiendo, este barrio es una versión reducida de La Habana. La capital cubana es única, caminé sus calles durante diez días y mi capacidad de sorpresa fue infinita, transitar cien metros podía implicar una hora y mis ojos se abrían cada vez más. Está congelada en el tiempo, me gusta decir que es la ciudad dormida, el estado de su arquitectura y la antigüedad de sus ¨carros¨ invitan a uno a emprender un viaje al pasado. No río pero tampoco lloro, respondía el cubano ante los reclamos de su mujer, para él era imposible asegurar cuándo. Apuntaba la cámara al atardecer de Montevideo y le prometía que pronto lo disfrutarían juntos pero no lograba aliviarla, ella exigía respuestas que él no tenía y yo mientras recordaba los bellísimos atardeceres en Trinidad, un mágico pueblo colonial en el sur de la isla al cual llegar desde La Habana fue para mí una magnífica aventura. Un taxista se ofreció a llevarme si yo conseguía más pasajeros que paguen, lo cual no me resultó sencillo pero un buen día partimos una pareja de alemanes y un español atrás, el chofer y yo adelante, en un pequeño y desmejorado Fiat naranja de los 70´, con más de treinta grados y dos ventanas trabadas, por rutas devastadas en un viaje de trescientos quilómetros que duró siete horas. ¿Cómo está la niña? preguntaba el cubano de la rambla para distraer por un rato la angustia de su mujer que solo quería saber cuánto faltaba para venir. Échale palante que estoy juntando la platica pa traerlas, insistía, pero no había caso, el único que confiaba en él era yo. Cuando hubo que cargar combustible el chofer metió el auto en el garaje de una casita en un inhóspito pueblo rutero y sin saludar apareció un tipo arrastrando un bidón en el que metió el extremo de una manguera, succionó en el otro, escupió nafta y llenó el tanque. Yo, más por cobarde que por precavido había bajado y observaba la escena desde lejos. No explotamos, y seguimos. El último trayecto del viaje lo hice solo con el chofer, tenía más de setenta, era agrónomo y médico pero desde hacía veinte años no podía ejercer y se dedicaba a trasladar turistas. Me contó con orgullo las vivencias revolucionarias en las que participó siendo adolescente y se esmeraba en hacerme entender que era feliz, que tenía salud, una mujer que lo esperaba con comida caliente y decía que como si fuera poco conocía gente como yo. En la rambla el cubano iba logrando consuelo para su cubana cuando le contaba que comenzaría un trabajo en el que cobraría mejor y yo pensaba ¡por qué no se lo contaste al principio hombre!, verdad o mentira fue efectivo porque la conversación viró y ahora hablaban de Montevideo y de lo bien que vivirían aquí. ¿Cuántos pantalones tienes? me preguntó el chofer un rato antes de llegar. Varios, respondí, no me animé a decir que tenía diez. Me contó que él solo tenía el puesto y lo señaló, ¿te gusta?, dijo que lo lavaba los domingos y que no necesitaba más. ¿Crees que soy menos feliz que tú por eso? No supe responder. Nos quedamos en silencio un rato. El sol se había puesto en Montevideo y la cosa iba mejor, bueno mi vida, si mi amol, mañana te iamo. La comunicación se cortó y el cubano quedó un instante con la mirada clavada en el horizonte y yo, asumiendo que él sabía que había escuchado su conversación, miré en la misma dirección en un intento de conexión y sentí ganas de decirle que lo admiraba pero creí que el silencio era suficiente. De ese viaje volví algo cambiado y creo, fue porque comprendí el real significado de la dignidad. Cuba es color, es música, es alegría, pero también es la perfecta demostración de que uno puede tener poco, o nada, pero siempre habrá un modo decente de intentar, y que, si los atajos fueran tan buenos, no existirían los caminos.
La dignidad
Montevideo, 2022
Otras historias

Kiosco lavarropas
Montevideo, 2020
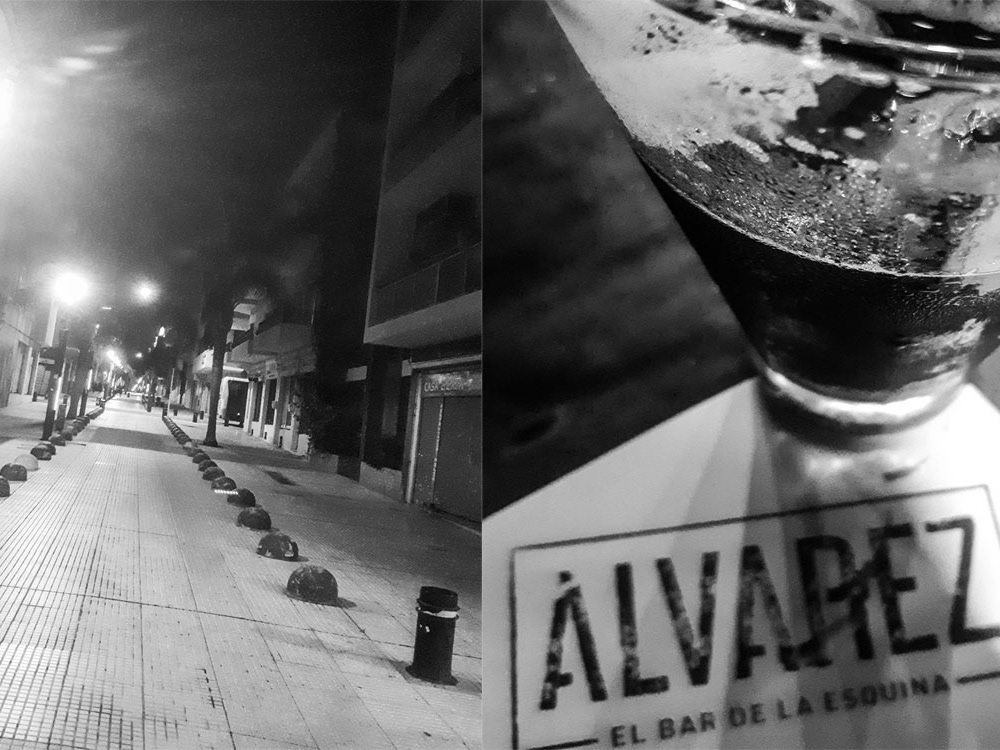
Un virus intenta matarnos
Montevideo, 2020

Café idóneo
Montevideo, 2024

Doce segundos
Cabo Polonio, 2022

La ciudad dormida
La Habana, 2015

Educación
Montevideo, 2020

Bichos de ciudad
Buenos Aires, 2023

Creer para ver
Madrid, 2019

Vecindad
Montevideo, 2020

Vuelta manzana
Bali, 2021
