En los trozos que aún se sostienen del cartel destartalado se pueden descubrir algunas letras de la frase Bienvenidos a Villa Epecuén. Un hombre veterano me da la bienvenida. Adelante joven. Buen día señor. Estoy contento de estar en uno de los lugares que deseé documentar cuando decidí aprender a sacar fotos. Respiro profundo y me dispongo a recorrer las ruinas. Me pierdo entre escombros intentando imaginar cómo habrá sido todo antes de la catástrofe, cada calle, cada casa, cada vida. Se la conocía como la Mar del Plata chica, miles de turistas la visitaban para bañarse en las aguas termales del lago por sus propiedades curativas, hasta que un tsunami pampeano arrasó con todo. Para tener real dimensión con cuidado subo una escalera que quedó en pie, una escalera a la nada, a la devastación. No consigo entender lo que veo. Hace treinta años debido a las abundantes lluvias el lago creció y el terraplén cedió. Todo quedó sepultado bajo el agua en cuestión de minutos. En la entrada de una casa sobre la vereda descansan lo que una vez fueron dos sillas y me imagino a una pareja tomando mate y viendo gente pasar cuando el agua empezó a entrar y simplemente se levantaron y se fueron. No hay nadie a mi alrededor y como nunca antes percibo la desolación, comprendo su significado. Se me ocurre que estoy frente a la perfecta escenografía del olvido. Me agacho para ver en detalle una bañadera ubicada en el preciso lugar donde sus dueños se daban baños de inmersión. De un momento a otro los habitantes tuvieron que irse sin poder llevarse más que lo puesto y los objetos que recogieron en el apuro. Repentinamente dejaron todo antes de que los tape el agua. Y nunca volvieron. Cierro los ojos para tratar de ver niños corriendo y jugando en la plaza donde ahora solo veo hierros oxidados que supieron ser hamacas y calesitas. Conjeturo el día en el que mil quinientos habitantes no tuvieron más opción que dejar sus viviendas y huyeron con los sueños rotos a cuestas. Me ubico frente a la ventana de una habitación visualizando el paisaje que supo tener al despertar quien aquí dormía, pero entre los cuatro marcos ahora solo aparecen deshechos de la vida cotidiana de un pueblo. Ya sin exhibir hojas y casi petrificados los troncos de los árboles perduran erguidos como esperanzados en que un buen día todo recobrará vida. Vuelvo a ver al señor que me recibió y caigo en la cuenta de que se trata de Pablo. Había leído sobre él cuando investigué la historia del lugar. Es el único habitante que quedó, nunca quiso irse y nadie pudo torcer su decisión. Impoluto, está barriendo alrededor de la única casa que aparenta ser habitable. Su casa. Cuatro paredes de ladrillos que dan la sensación de derrumbarse con solo mirarlas. No quiere que le saque fotos, ya muchos periodistas lo hicieron, dice, y que busque por la computadora que seguro encontraré. De noche se alumbra con la luz que proyecta un farol a gas. Calienta su comida gracias al fuego que produce al quemar madera que recolecta de los pocos árboles vivos. Se conecta con el mundo exterior mediante una radio a pila. Y una cantidad de diarios viejos arrumados sobre un tablón conforman su literatura predilecta. Ahora se dispone a mover una rueda que desprende de la chatarra de un vehículo y le ofrezco ayuda. Su mirada fulminante y su sonrisa sobradora alcanzan para enviarme su respuesta sin requerir de palabras: mira si voy a necesitar tu ayuda pibe, estuve toda la vida solo. Se autoproclama el guardián del lugar, cada mañana sus noventa años y él se suben a una bicicleta para recorrerlo de lado a lado, lo cuida. No puedo evitar hacer la pregunta del millón: a qué obedece su permanencia aquí. Responde que uno debe morir donde nació y me habla sobre la querencia y el sentido de pertenencia. No logro creer lo que escucho, pero no lo contradigo. Afirma que aquí fue feliz y describe el poder mágico del lugar. Posando la mirada como buscando recuerdos en el cielo me cuenta que vio gente curarse de artritis, psoriasis y hasta un hombre entrar al lago apoyándose en un bastón y salir caminando sin él. Me asegura que solo aquí él podría haber vivido tanto. Mientras habla sigue con sus quehaceres y siento que lo molesto, por alguna razón elige vivir aislado, pienso. Todavía incrédulo, decido irme para terminar de explorar este extraño sitio. Pablo me obliga a recargar mi botella con agua antes de seguir, me agradece la visita y me invita a volver. Camino sin mirar atrás, no me animo a decirle que no volveremos a vernos.
Desolación
Villa Epecuén, 2018
Otras historias

Café idóneo
Montevideo, 2024

La isla desierta
Indonesia, 2021

El camino del arroz
Bali, 2021

Vuelta manzana
Bali, 2021
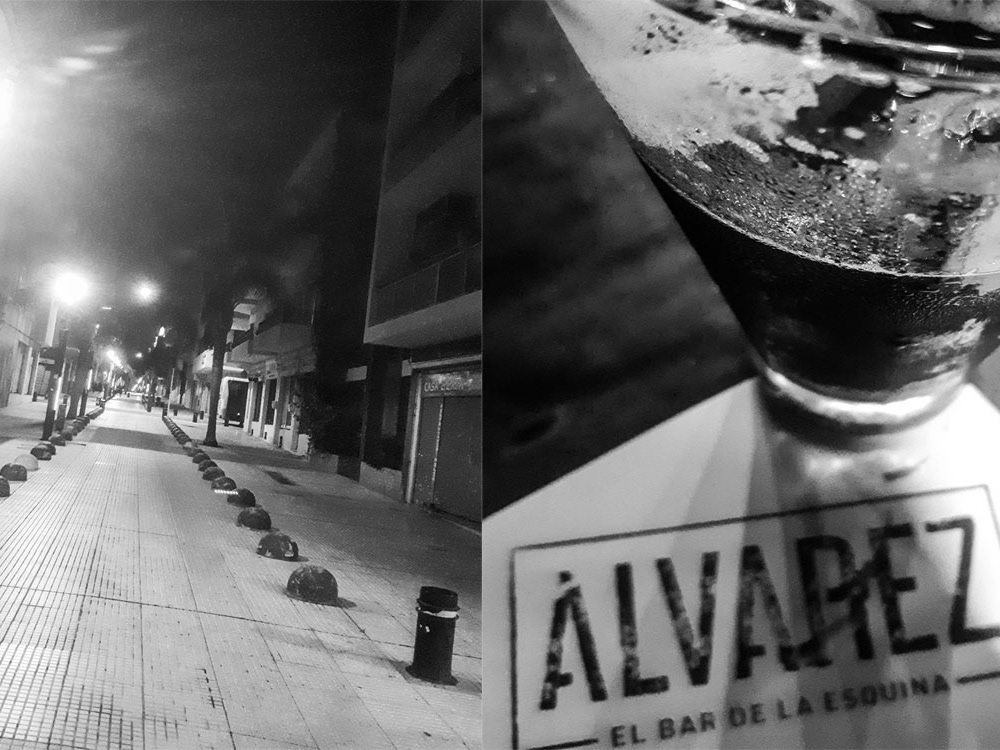
Un virus intenta matarnos
Montevideo, 2020

Gerardo, el librero
Montevideo, 2020

Sueño beatle
Buenos Aires, 2020

Sonrisas
Buenos Aires, 2018

De vida o muerte
Bali, 2021

Bichos de ciudad
Buenos Aires, 2023
